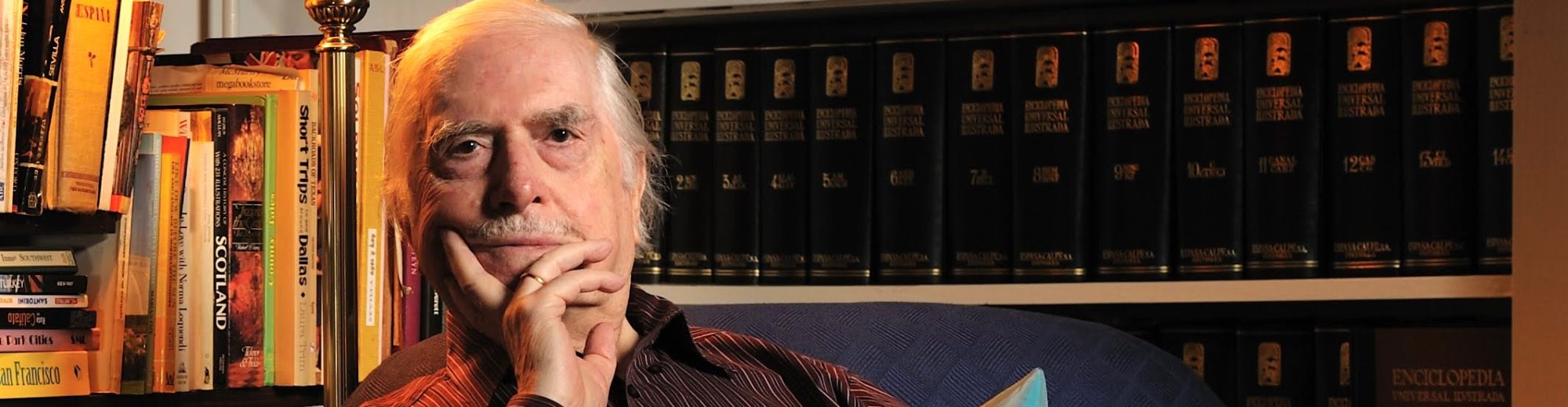En 1962, cuando me faltaban poco meses para concluir mis estudios de derecho en la Southern Methodist University (SMU), en Dallas (Texas), descubrí que a pesar de ser residente legal de los EE.UU. y que estaría en posesión del equivalente americano a la Licenciatura en Derecho española no podría ejercer la carrera de abogado por una y única razón: no era ciudadano de los Estados Unidos. Para ello necesitaba completar cinco años de residencia (había llegado en 1958) aprobar el reglamentario examen para la ciudadanía y prestar el consabido juramente de lealtad a los Estados Unidos en un tribunal federal. Este requisito de la ciudadanía para ejercer como abogado era (y es) una cuestión estatal, no del gobierno federal. Cada estado tenía su propio criterio no solo para el ejercicio de la abogacía sino para otras profesiones. Y los criterios eran anárquicos y arbitrarios. Así, por ejemplo, en Texas se requería la ciudadanía norteamericana, no solo para los abogados, sino también para los agentes de la propiedad; pero no, sin embargo, para ejercer la medicina. Este tema es ya historia. En los años setenta un residente del estado de Nueva York, de origen italiano, demandó al gobierno del Estado, alegando la inconstitucionalidad del requisito. Ganó el pleito y consiguió que el tal requisito fuera abolido en dicho estado. Sucesivamente todos los estados siguieron el ejemplo neoyorquino y hoy un residente no tiene que hacerse ciudadano para ejercer como abogado. Recientísimamente, California, tan pionera en tantos aspectos, ha llegado a anular el requisito de la residencia con el resultado de que un emigrante sin papeles puede tener acceso al ejercicio de cualquier profesión. Pero a mí me tocaron otros tiempos.
Porque ahí no terminaban mis problemas. En España un licenciado Derecho entra en la carrera sin más que darse de alta en Hacienda. Por lo menos así era en mis tiempos. No en los Estados Unidos. Aquí, la simple posesión de la licenciatura no le vale a uno para colgar el título de “abogado”. Aquí había (y hay) que pasar por un duro examen de reválida de la carrera. Este examen se administraba dos veces al año en la capital del estado, o sea, en Austin. Consulté el calendario y comprobé que mis cinco años de residencia finalizaban el cinco de Septiembre de 1963, que era sábado. A partir de tal fecha yo podía comenzar los trámites para solicitar la ciudadanía, a cuya finalización sucedía un término mínimo de espera de treinta días. Al final de estos treinta días de espera, o sea el 6 de Octubre habría de celebrarse la solemne ceremonia de prestación del juramento de lealtad a los EE.UU. delante de un juez federal. Pero el examen de reválida de la carrera, el “bar exam”, un ejercicio que duraba día y medio, comenzaba, en Austin, al siguiente día, el lunes 7. O sea que si quería tomar el examen de reválida el día 7 no me quedaba otra fecha para la prestación del juramento que el domingo día 6. En este país como en cualquier otro excepto Israel y el mundo musulmán, el domingo es día inhábil para todos los efectos, incluidos los tribunales.
Yo tenía mucha prisa por reanudar el ejercicio de la abogacía, que después de ejercer en Sevilla durante diez años había interrumpido por cinco. No diría que desesperado, pero frustrado sí que me sentía. Dándole vueltas la cabeza se me ocurrió una salida. Solicitaría autorización para, sin posesión de la ciudadanía, tomar el “bar exam” el día siete, ofreciendo como contraprestación, esperar la licencia o permiso para ejercer la carrera hasta que no hubiera obtenido dicha ciudadanía. Me dirigí al presidente de la junta que administraba el examen y casi de rodillas le supliqué hiciera un excepción en los términos que ofrecía. Me dijo que no. ¿Qué hacer? ¿Cómo, por los clavos de Cristo, sería posible concluir los trámites de la ciudadanía antes del 5 de Octubre, prestar el juramento el 6, domingo, y viajar a Austin el 7? La alternativa era esperar seis meses y presentarme en Abril de 1964 para el examen de reválida. Y yo no quería esperar seis meses mas.
Pensando y requetepensando de pronto se encendió una lucecita en mi cerebro. Sarah Hughes. Pero para continuar tengo que retroceder en el tiempo. Yo habia obtenido una beca de graduado (”fellowship”) para cursar una maestria (“Master”) en Derecho Comparado en SMU. Normalmente debería haber salido para los EE.UU. con un visado de estudiante. Sin embargo, por razones ajenas al hilo de esta historia y que puede que cuente en otra ocasión porque no deja de ser interesante, salí de Sevilla con un visado de residente, o sea como un inmigrante, aunque ni yo ni mi mujer pensábamos entonces en radicarnos en USA sino volver a Sevilla. (Al obtener el Master, en Mayo de 1959 cambiamos de opinión y optamos por quedarnos). Aunque portador de mi visado de residente y nó de estudiante, yo estaba incluido en el contingente de becarios extranjeros en SMU y participaba con ellos de todos los eventos, funciones, invitaciones, incluso viajes por el estado de Texas, generosamente subsidiados, como tal estudiante extranjero. De vez en cuando una personalidad de relieve en la comunidad nos reunía y nos daba una charla sobre tópicos que nos podía interesar. Una de estas personalidades fue Sarah Hughes. Esto seria a finales de 1958 o principios del 1959. Sarah Hughes era una mujer ya sesentona, bajita, de apariencia débil en su persona. Pero esto era solo una apariencia, que se disolvía tanto pronto hacia uso de la palabra. Tenía una vez poderosa y un aire así como de “ordeno y mando”. Sarah Hughes era juez federal. A diferencia de los jueces estatales, que son elegidos periódicamente y están a la merced del electorado y sujetos a los vaivenes de la política, los jueces federales son designados de por vida por el presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado. Siendo vitalicios, gozando de total independencia y ajenos a la presión política (aunque esto no quiere decir que en sus decisiones no se inclinen por una determinada línea de pensamiento y conducta) los jueces federales poseen un extraordinario poder de decisión del que carecen los jueces estatales. Al terminar su charla Sarah Hughes nos manifestó que si en cualquier momento necesitáramos de su ayuda para algo que valiera la pena que no dudáramos en contar con ella. Aquella se me quedo grabado en la cabeza. En el transcurso de los años que sucedieron a ese primer contacto seguí sus actuaciones a través de los medios, donde su nombre figuraba a menudo en decisiones en los que siempre se inclinaba por los pobres, por los necesitados, por las minorías raciales y religiosas. Eran aquellos tiempos de gran conmoción política pues lo tribunales federales, empezando por el Supremo habían forzado al gobierno a ceder en su pugna por negar derechos civiles a tales minorías. En ello Sarah Hughes descollaba en la comunidad. Pensé que ésta era la persona que me podía ayudar, maxime cuando siendo el Servicio de Inmigración una agencia federal, solo un juez federal podría ordenar lo que fuera necesario. Así pues, averigüé su número de teléfono, hablé con una de sus asistentes en su juzgado y me dio una cita. Acudí a la cita, me invito a sentarme en una salita adjunta a la sala de juicios y me oyó atentamente. “Muy bien, no se preocupe, estará usted en Austin el día 7. “Pero, señora, si la ceremonia es el domingo día 6”, alegué respetuosamente. “Le he dicho, que no se preocupe. Yo lo arreglare todo. Usted lo único que tiene que hacer urgentemente es presentar su solicitud de ciudadanía. Una vez que el Servicio le acuse recibo me llama y me dá usted el número que se le ha asignado al caso. Del resto me encargo yo”.
Contentísimo regresé a casa y efectivamente al día siguiente presente la solicitud y a los pocos días pude notificar al juez el número del caso.
Sería como el 3 o 4 de Octubre que recibí la notificación de la celebración de la ceremonia del juramento, fijada para el domingo día 6 de Octubre a las nueve de la mañana. Esta ceremonia, que obligatoriamente tiene lugar en día hábil implica a varios y a veces muchos candidatos a la ciudadanía. Es costumbre que asista una representación de las Daughters (Hijas) of the American Revolution”, una organización patriótica femenina que acude a acontecimientos de esta índole y reparte banderas americanas en miniatura. Generalmente hay discursos, asiste la prensa, radio y televisión. Aquella mañana dominguera del 6 de Octubre no había alli nadie más que el Juez, su asistente, yo con mi familia y unos pocos amigos y, con caras largas, dos funcionarios del Servicio de Inmigración que se preguntaban quien es este tipo tan importante que nos ha hecho sacarnos de la cama en un domingo.
Y así es como me hice ciudadano americano. Quizas sea yo la única persona en este país que ha recibido la nacionalidad norteamericana en un domingo. Algunos de mis amigos me comentaban en broma (y yo creo que también en serio) que la tal ceremonia era nula por haberse celebrado en domingo. No lo sé. Pero en fin, hasta ahora nadie se ha quejado.
La legislación americana entonces y ahora, penaliza (salvo algunas excepciones) a los nacionalizados con la pérdida de su ciudadanía de origen. Como también lo disponía y creo dispone el Código Civil español. Asi es que perdí la nacionalidad española. Algunos años más tarde se promulgó una reforma del dicho Código Civil que autorizaba a los ciudadanos españoles que habían perdido la nacionalidad por razón de trabajo a recuperarla aduciendo las correspondientes pruebas. Me acogí a esta ley y en esto me ayudó bastante el quizás mejor cónsul español que ha aparecido por estos lares: Ricardo Martí-Fluxá, con quien hice buena amistad. Más tarde regresó a España y ocupó el puesto de jefe de los servicios de seguridad del palacio de la Zarzuela desde el que me envió, cuando fui presidente de la Casa de España, un foto dedicada de Su Majestad el Rey.
No puedo olvidarlo. Semanas mas tarde, el 23 de Noviembre de 1963, tuvo lugar el asesinato del Presidente Kennedy. Siguiendo el precepto constitucional el vice-presidente, Lyndon B. Johnson, le sucedia automáticamente en la presidencia una vez prestado el necesario juramento delante de un juez federal. Rapidamente alguien busco, y encontró una Biblia. Faltaba un juez. Entonces Lyndon B. Johnson recordó que aquí en Dallas habia una juez de ideales democráticos y que además era amiga suya. Y fue asi a bordo del Air Force One, aparcado en el aeropuerto de Dallas, el Love Field, que Lyndon B. juró el cargo de presidente. ¿Y quien fue la juez que le tomó el juramento? Mi protectora, Sarah Hughes.